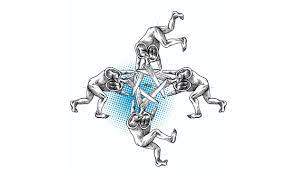EL UNIVERSAL
Sabina Berman
Por esos días iba a visitar seguido a Francisco Toledo en el taller de grabados donde trabajaba en la Colonia Hipódromo. Un taller de varias estancias, con máquinas de madera y engranajes y palancas de hierro negro.
Francisco preparaba un álbum con grabados de dos de sus personajes más memorables, el coyote y el conejo, y quería que yo escribiera una historia alrededor de ellos.
Flaco, huesudo, con el cabello entrecano a medio cuello y siempre enredado, en camisa blanca o a rayas azules y blancas, vaqueros y huaraches, sentado en un banco alto de madera, Francisco hablaba fácil si hablaba de coyotes y conejos, o procesos de impresión o de arte en general.
Lo demás le costaba.
Luego cruzábamos la calle para entrar a un restaurante vienés y comer. Era un local que había tenido mejores tiempos, un aire de derrota reinaba en las mesas enmanteladas de blanco y siempre medio vacías y en las paredes con acuarelas medio torpes de paisajes del campo austriaco.
Ni una sola ocasión no sucedió: el mesero se acercaba y me preguntaba si yo iba a pagar, y siempre al hacerlo le daba la espalda al pintor. Me apenaba lo indecible el rechazo a Francisco y a él también. Bajaba la mirada al mantel blanco.
Durante la comida hablábamos más y Francisco dibujaba en una servilleta de papel abierta para formar un cuadro de papel esponjoso, con su pluma de tinta china negra. Ponía la servilleta llena ya de trazos negros a un lado, sobre otras ya dibujadas, tomaba del portador de servilletas otra servilleta, la desplegaba y se ponía a dibujar.
Conejos. Cocodrilos. Señores desnudos. Penes. Muchos penes. Sapos y vulvas.
—Las servilletas se las cobré —me decía el mesero al entregarme la cuenta y dándole la espalda a Francisco.
Y sí, nos las cobraban, aunque no era yo sino Toledo quien pagaba la cuenta. Según las formas patriarcales de la época, el hombre pagaba, y más si era mayor de edad que la mujer.
No nos llevábamos las servilletas dibujadas. Ahora que lo escribo, pienso que esta fue la estupidez más grande de aquella reiterada escena racista. Toledo mostraba así su desdén por las servilletas y yo mi desdén por el mesero racista.
A veces cruzábamos el nudo formado por una avenida, un eje vial y varias calles que mediaba entre el taller y el Palacio de Hierro, la tienda departamental. Por cierto, Toledo hizo un grabado de ese nudo de cintas de asfalto de distintos tonos de grises.
Y cada que entrábamos al Palacio de Hierro, tarde o temprano algún policía aparecía tras nosotros siguiéndonos para vigilar que el indio zapoteco no se robara algo, y hubo una ocasión en que a la salida nos abrieron las bolsas de lo que habíamos comprado para revisar que no nos llevábamos algo de más y a él, a mí no, lo catearon por todo el cuerpo.
Toledo resistía las humillaciones como un Gandhi. Estoico. Creo que para él la Ciudad de México era un paso forzado: a este hormiguero donde cada portero, policía, funcionario o mesero era su enemigo, debía venir porque acá estaba su taller de impresión, su galería y un manojo de amigos y amigas por los que daría la vida.
Una tarde Toledo me llamó desde Oaxaca, su tierra natal.
—Sabina, ¿sabe que están vendiendo las servilletas?
Nos hablamos de usted siempre, un pacto que nos gustaba.
En una minúscula galería de la colonia Hipódromo habían colgado las servilletas, enmarcadas. Cada servilleta costaba lo que hoy serían 10 mil pesos.
Cuando le reclamé a la dueña del lugar, ella me respondió desde atrás de su caja registradora:
—¿Podría el maestro Toledo venir a firmar sus dibujitos?
Ella sí sabía quién era Francisco y sabía que firmadas, sus servilletas valdrían cada una 20 mil pesos.
Toledo nunca fue a firmarlas.
Francisco compró en la capital de Oaxaca varias casas y las fue convirtiendo en museos, una escuela de artes y un taller de papel, y estaban abiertas a quién deseara entrar.
Y esto hacía Francisco con la casona en que vivía cuando tenía que viajar. En lugar de cerrar su reja con doble candado, la dejaba abierta de par en par para que quien quisiera entrar, entrara y gozara del jardín.
Esto aprendió Francisco del racismo: la única forma de ser feliz es su antípoda, la generosidad.