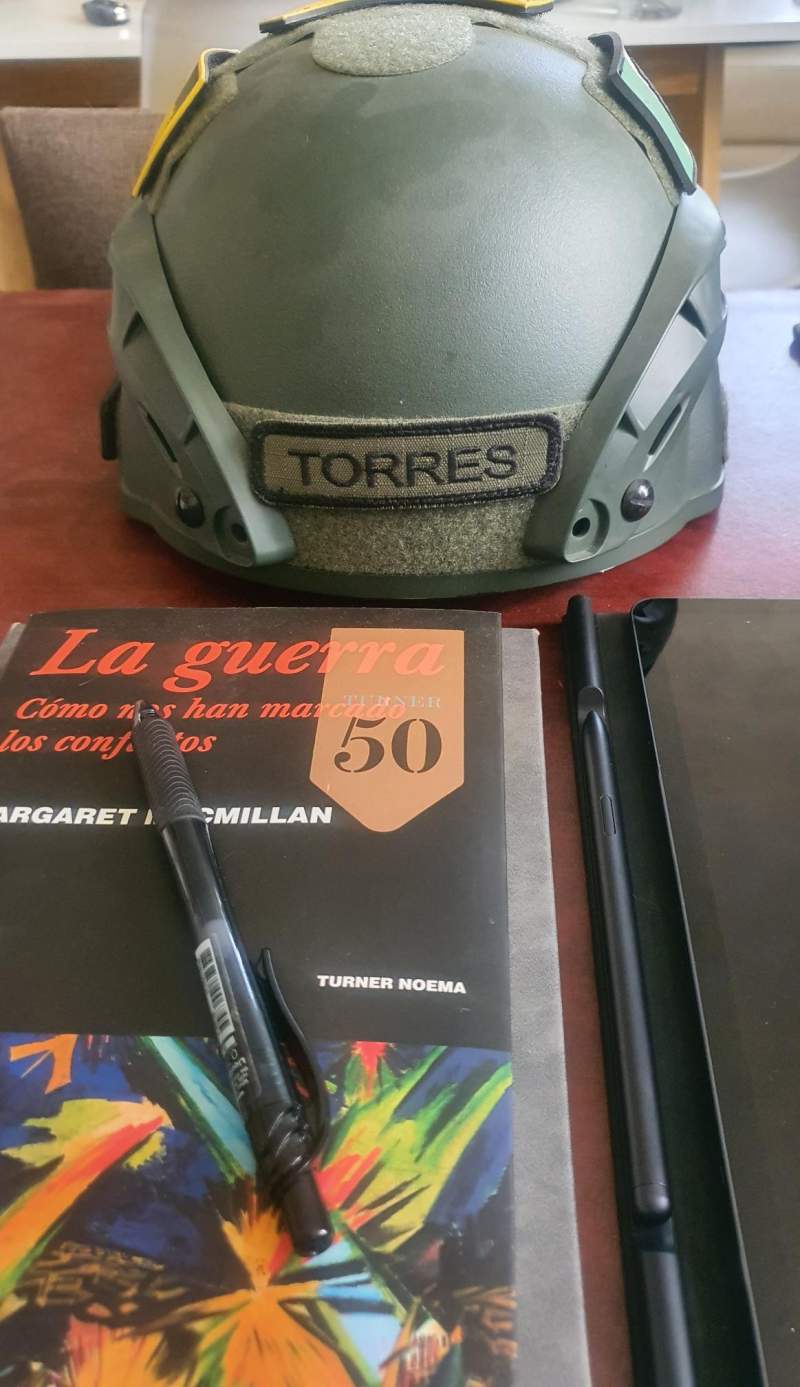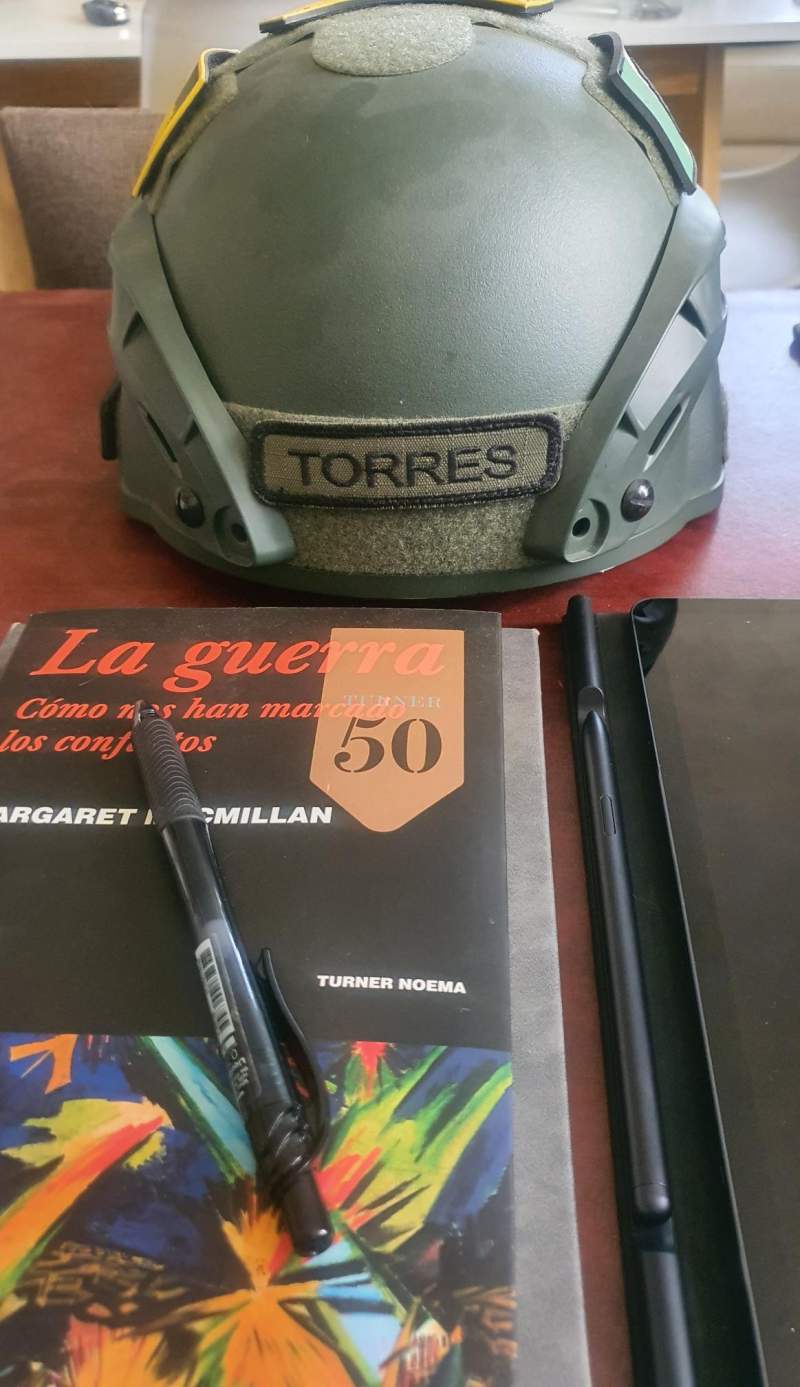CUENTO Aleksandr Afanásiev
PARTE DE NOVEDADES…

Después de veinticinco años de servicio le dieron al soldado la absoluta y le dijeron:
— Ya has cumplido, soldado, puedes marcharte a donde quieras.
Hizo el soldado su hatillo y pensó: “He estado veinticinco años al servicio del zar y no me he merecido, a lo que se ve, ni siquiera veinticinco nabos. Me han dado tan sólo tres galletas para el camino. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde podré reclinar la cabeza? Lo mejor será que vuele a mi terruño. Veré a mis padres, si están vivos, y, si han muerto visitaré su tumba”.
Se puso el soldado en camino. Caminaba legua tras legua y se comió dos galletas. No le quedaba más que una, pero debía andar mucho todavía para llegar a su casa.
Alcanzó al soldado un pobre, que le dijo:
— ¡Dame una limosnita, soldadito!
Saco el soldado su última galleta y la dio al anciano, diciéndose: “Yo me las arreglaré de cualquier modo. Los soldados estamos hechos a todo, mientras que el viejo… ¿de dónde va a sacar algo de comer?”
Cebó el soldado la pipa, la encendió y siguió adelante.
Después de mucho caminar, siempre encendida la pipa, vio un lago. Junto a la orilla misma nadaban unos ánades. Se acercó sigilosamente el soldado y mato tres.
“Ahora ya tengo asegurada la comida” se dijo.
Al poco llegaba el soldado a una ciudad. Busco una posada y dio los tres ánades al dueño, diciéndole:
— Aquí tienes tres ánades. Uno lo asas para mí, otro te lo quedas en pago a la molestia, y por el tercero me das una botella de aguardiente.
Mientras el soldado se despojaba de su impedimenta y se disponía a descansar, el posadero aso el ánade.
Se lo sirvieron al soldado, acompañándolo de una botella de aguardiente. El soldado comía y bebía muy a su placer, sin apresurarse, conversando mientras con el posadero, a quien preguntó:
— ¿Qué casa es esa tan bonita que se ve al otro lado de la calle?
El posadero le respondió:
— Pertenece al comerciante más rico de la ciudad, pero el hombre no puede mudarse a ella.
— ¿Por qué? preguntó el soldado.
— Pues porque la han invadido los demonios. Acuden allí todas las noches, alborotan, danzan, gritan, aúllan y no dejan descansar a nadie. La gente teme acercarse a la casa en cuanto oscurece.
El soldado preguntó al posadero dónde podría dar con el comerciante.
— Quiero —dijo— ofrecerle mis servicios, puede que le sean útiles…
Después de comer durmió el soldado la siesta y, al anochecer, se dirigió al centro de la ciudad y encontró la casa del comerciante.
— ¿Qué quieres, soldadito? — preguntó el hombre.
— Vengo de paso. Permíteme que duerma esta noche en tu casa nueva. De todos modos está vacía…
— ¡Qué dices! —se asombró el comerciante—. ¿Qué necesidad tienes de ir a una muerte segura? Pasa la noche en cualquier otro sitio. En la ciudad no te faltara donde. En mi casa nueva se han alojado los demonios desde que la construí, y no hay forma de echarlos de ella.
— Quizás yo logre sacarlos de allí. Puede que los malos espíritus obedezcan a un viejo soldado.
— Hubo ya valientes que probaron, pero todo fue en vano. Nada se puede hacer. Mira, el verano pasado, un hombre que, como tú, iba de paso, se comprometió a echar de allí a los malos espíritus y se atrevió a dormir en la casa. A la mañana siguiente no encontramos de él más que los huesos.
Los malos espíritus lo mataron.
El soldado ruso ni se hunde en el agua ni arde en el fuego. He estado en el servicio militar veinticinco años, he participado en muchas batallas y he quedado vivo, así que ya me las arreglaré para que no puedan conmigo los demonios.
— Como quieras —dijo el comerciante—. Si no te da miedo, ve. Si limpias la casa de malos espíritus, te recompensaré con largueza.
— Dame —dijo el soldado— unas velas, tres libras de avellanas y un nabo asado bien grande.
— Vamos a mi tienda —accedió el comerciante— y toma todo lo que necesites.
Entró el soldado en la tienda y cogió diez velas y tres libras de avellanas. Luego fue a la cocina del comerciante, tomó un nabo asado, el más grande que encontró, y se dirigió a la casa nueva.
A eso de la medianoche se armó allí una algarabía espantosa, las puertas se abrían y se cerraban, las tablas del piso crujían, y en todos los rincones se oían gritos ensordecedores.
Aquello parecía el infierno.
El soldado se quedó como si tal cosa: comía avellanas y fumaba su pipa.
Súbitamente se entreabrió la puerta. Un diablejo asomó por ella la cabeza, vio al soldado y gritó:
— ¡Hay aquí un hombre! ¡Corred, que tenemos buena cena!
Se oyeron pasos precipitados, y todos los demonios se congregaron en la habitación en que se hallaba el soldado. Apiñados en el umbral, miraban, se daban codazos unos a otros y decían:
— Lo haremos trizas, nos lo zamparemos.
— No cantéis victoria —les aconsejó el soldado—, que más valientes los he visto yo. Son muchos los hermanos vuestros a los que he zurrado la badana. En cuanto a comerme, tened cuidado, no os vayáis a atragantar.
Un demonio dio un paso adelante y dijo:
— Midamos nuestras fuerzas.
— Sea —respondió el soldado—. ¿Quién de vosotros puede exprimirle el jugo a una piedra?
El diablo principal mando que le trajeran una piedra de la calle. Un pequeño diablo fue en un vuelo y regresó con una piedra no muy grande.
— ¡Ea, prueba! requirió el diablo.
— Probad primero vosotros —dijo el soldado—, que por mí no quedará.
El diablo principal tomó la piedra y la apretó con tanta fuerza, que la redujo a polvo.
— Mira —dijo al soldado.
El soldado saco de la mochila el nabo asado y dijo:
¿Ves?, mi piedra es más grande que la tuya.
Dicho esto, apretó el puño, y el nabo soltó el jugo.
— ¿Qué os parece? —preguntó el soldado a los malos espíritus.
Los demonios quedaron boquiabiertos. Luego, preguntaron:
—¿Qué es eso que comes?
El soldado respondió:
— Avellanas. Ninguno de vosotros podréis partirlas.
El soldado dio al diablo principal una bala y le dijo:
— Prueba las avellanas de los soldados.
El diablo se metió la bala en la boca. La aplasto entre sus muelas, pero, por más que se esforzó, no pudo partirla. Mientras, el soldado comía, una tras otra, sus avellanas asadas
Los demonios, sorprendidos, quedaron callados y, rebullendo en el sitio, miraban al soldado.
— He oído decir —rompió el silencio el soldado— que sois muy astutos, que podéis convertir de pequeños en grandes y de grandes en pequeños para meteros por cualquier rendija.
— Si, podemos hacer eso contestaron a una todos los demonios.
— ¡Ea, probad a meteros en mi mochila todos los que estáis aquí!
Los demonios se precipitaron hacia la mochila. Se apresuraban, se empujaban, se atropellaban, y al minuto no quedaba ni uno en la habitación: todos se habían metido en la mochila.
El soldado se acercó a la mochila, cruzó las correas, las apretó cuanto pudo y abrochó las hebillas.
— Ahora puedo descansar dijo, y se tendió sobre su capote.
A la mañana siguiente, el comerciante ordenó a su dependiente:
— Id y ved si vive el soldado. Si ha muerto, recoged sus huesos.
Los dependientes llegaron a la casa. El soldado no dormía ya e iba de habitación en habitación, fumando su pipa.
— ¡Buenos días, soldadito! No esperábamos encontrarte vivo. Mira, traíamos un cajón para recoger tus huesos.
— ¡No os apresuréis a enterrarme! —sonrió irónico el soldado—. Mejor será que me ayudéis a llevar la mochila a la herrería. ¿Queda muy lejos?
— Ahí al lado —respondieron los dependientes.
Llevaron la mochila a la herrería. El soldado dijo:
— Herreros, buenos mozos, poned la mochila en el yunque y golpeadla cuan fuerte podáis.
El maestro herrero y un oficial se pusieron a descargar martillazos a la mochila.
Viendo próximo su fin, los demonios vociferaron:
— ¡Compadécete de nosotros, soldadito, sácanos de aquí!
Los herreros alzaban y abatían sus martillos, y el soldado decía:
— ¡Fuerte, muchachos, fuerte! ¡Les ensenaremos a que no molesten a la buena gente!
— ¡No volveremos en toda la vida a la casa esa —gritaban los demonios—, y diremos a nuestros hermanos que ni siquiera se acerquen a esta ciudad! A ti, soldadito, te pagaremos un buen rescate, si nos perdonas la vida.
El soldado mandó a los herreros que dejaran a un lado los martillos. Aflojo las correas de la mochila y fue soltando uno por uno a los demonios. Únicamente dejó dentro al principal.
— Traed el rescate y soltaré a éste.
Apenas si había terminado de fumar su pipa, vio el soldado que corría hacia la herrería un pequeño demonio llevando en la mano un viejo zurrón.
— ¡Aquí tienes el rescate!
El soldado tomo el zurrón, que le pareció muy ligero. Lo abrió, miro dentro y vio que estaba vacío. Grito al demonio:
— ¡Quieres reírte de mí? Ahora mismo vamos a machacarle la cabeza a vuestro principal.
El diablo mayor grito desde el interior de la mochila:
— ¡No me pegues, no me desgracies, soldadito! ¡Escúchame! Ese no es un zurrón sencillo, sino un zurrón encantado. No hay otro igual en todo el mundo. Si deseas algo abre el zurrón y lo encontraras dentro. Si quieres cazar un ave o sientes deseos de poseer cualquier cosa, haz girar el zurrón sobre tu cabeza, di “¡Adentro!”, y lo encontraras allí.
— Ahora mismo veremos si no me engañas.
El soldado dijo para su coleto: “Que aparezcan en el zurrón tres botellas de aguardiente”, y sintió al punto que el zurrón se hacía más pesado. Lo abrió y en el interior vio las tres botellas que había pedido. El soldado dio el aguardiente a los herreros y les dijo:
— ¡Echad un trago, muchachos!
Salió el soldado de la herrería, miro a los lados, vio en un tejado un gorrión, hizo girar el zurrón y dijo:
— ¡Adentro!
Al instante, el gorrión levanto el vuelo y se metió en el zurrón.
Regresó el soldado a la herrería y dijo al diablo principal:
No me has engañado. Es verdad lo que me has dicho.
Este zurrón puede ser muy útil a un viejo soldado
Abrió el soldado la mochila y dejo en libertad al diablo principal.
— Ve a donde quieras, pero recuerda que, si te vuelvo a ver, las vas a pasar moradas.
Los diablos echaron a correr y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. El soldado tomo la mochila y el zurrón, se despidió de los herreros y se fue a casa del comerciante.
— Múdate tranquilamente a tu casa nueva —dijo el soldado al hombre—. Nadie volverá a molestarte.
— ¡Verdad es que el soldado ruso ni se hunde en el agua ni arde en el fuego! —exclamó el comerciante—. Cuenta qué hiciste para vencer a los espíritus malignos y salir vivo de la empresa.
El Soldado le contó todo lo que había sucedido, y los de pendientes lo confirmaron. El comerciante pensó: “Si, hay que esperar un día o dos, antes de hacer la mudanza. Veremos si todo está tranquilo, si no han vuelto los malos espíritus”.
Al anochecer envió a la casa nueva al soldado y a los dependientes.
— Dormid allí — les dijo—, y, si ocurre algo, el soldado os defenderá.
Los mozos durmieron tranquilos, como si tal cosa, y a la mañana siguiente volvieron vivos y de muy buen humor.
Al otro día, el comerciante se hizo el ánimo de pernoctar en la casa. La noche de nuevo transcurrió sin que nada alterara la quietud. Nadie les molestó
El comerciante dispuso que asearan la casa y se aplicó a preparar la fiesta que debía seguir a la mudanza. Cocieron toda clase de pasteles y dulces y prepararon asados y fritos
Invito el hombre a sus amigos. La mesa se venía abajo, tan colmada estaba de manjares y vinos. Había allí para todos los gustos.
El comerciante hizo que el soldado ocupara la cabecera de la mesa, como invitado de honor, y le dijo:
— Come y bebe, soldadito. En la vida olvidaré el favor que me has hecho.
El festín se prolongó hasta el amanecer. Después se acostaron todos, y, cuando se despertaron, el soldado se dispuso a continuar su camino. El comerciante intento disuadirle, diciéndole:
— No tengas tanta prisa, vive una semanita más en mi casa.
— Muchas gracias —respondió el soldado—, pero llevo ya aquí demasiado tiempo. Debo ir a casa.
El comerciante le llenó de monedas de plata la mochila y le dijo:
— Toma esto para que puedas tener tu propia hacienda.
— No necesito tu plata —replicó el soldado—. No tengo familia que mantener y no me faltan fuerzas para ganarme el pan.
Se despidió el soldado del comerciante, se echó al hombro el zurrón y la mochila vacía, y reanudó su camino.
No se sabe si fue mucho o poco lo que tuvo que caminar, pero, por fin, llegó al terruño. Vio desde un cerro su aldea natal y sintió una alegría que pareció darle alas. Apretó el paso y se puso a mirar en torno, diciendo para sus adentros:
“¡Qué hermosura de tierra! ¡En cuantos países no habré estado, cuántas ciudades y aldeas no habré visto, pero en todo el mundo no hay lugar más bello que éste!”
Llego el soldado a su casa y llamó a la puerta. Le abrió su anciana madre. El soldado se precipito hacia ella y la abrazó.
La anciana reconoció a su hijo y se puso a llorar de alegría.
— Tu viejo padre, hijito —dijo—, no hacía más que recordarte, pero murió sin poder verte. Hace ya unos cinco años que lo enterramos.
La anciana quiso poner la mesa, pero el soldado la detuvo.
— No te preocupes de nada. Ahora soy yo quien debe cuidarte y colmarte de mimos.
Desató el zurrón y deseo verlo lleno de distintos manjares y dulces. Luego lo puso todo en la mesa y dijo a su madre:
— Come, madre, cuanto quieras.
A la mañana siguiente volvió a abrir el zurrón y saco de él unos punados de monedas de plata. Mando hacer una casa nueva, compró una vaca y un caballo y adquirió todo lo que hacía falta para la hacienda. Luego se buscó una novia, se casó y vivía feliz, cuidando de sus bienes. La anciana madre velaba por los nietos y se sentía feliz de tener un hijo tan bueno y tan hacendoso.
Así pasaron unos seis o siete años. El soldado enfermó.
Llevaba ya tres días sin beber ni comer y se sentía peor a cada instante. Al tercer día vio que la muerte, al lado de su cama, afilaba la guadaña y no le quitaba ojo.
— Prepárate, soldado —dijo la muerte—. He venido por ti. Ahora mismo voy a quitarte la vida.
— Espera —respondió el Soldado—Deja que viva unos treinta años más. Ven cuando haya criado a mis hijos, casado a mis hijas y visto a mis nietos. Es todavía pronto para morir.
— No, soldado —dijo la muerte—, no te dejaré vivir ni tres horas más.
— En fin, ya que no puedo vivir treinta años —pidió el soldado— espera aunque sea tres, tengo todavía mucho que hacer.
— No me pidas nada, no te daré ni tres minutos de vida
—respondió la muerte.
El soldado se calló, pero no sentía el menor deseo de morir. Aprovechando un descuido de la muerte, saco de debajo de la almohada el zurrón encantado y grito:
— ¡Adentro!
Apenas hubo pronunciado esta palabra se sintió mejor.
Levantó la cabeza y vio que la muerte no se hallaba ya al lado de la cama. ¡Estaba en el zurrón!
Ató el soldado el zurrón y se sintió del todo bien y con gran apetito. Se levantó de la cama, corto una rebanada de pan, le echó sal y se la comió. Luego se bebió una jarra de kvas1 y se sintió completamente repuesto de su enfermedad.
—————
1 Bebida campesina rusa.
—No quisiste, desnarigada —dijo a la muerte—, entenderte conmigo por las buenas. Ahora te haré saber lo que significa meterse con un soldado ruso.
Una voz preguntó desde el zurrón:
— ¿Qué piensa hacer de mí?
— Aunque me apena perder mi zurrón —respondió el soldado—, tendré que despedirme de él. Ahora mismo te hundiré en las aguas corrompidas del pantano, y no lograras salir del zurrón en toda tu vida.
¡Suéltame, soldado! —Imploró la muerte—. ¡Te doy tres años de vida!
— No, amiga —dijo el soldado—, no pienso soltarte.
— Si me sueltas —gimió la muerte—, te dejaré vivir treinta años más.
— Está bien —aceptó el soldado—, te dejaré en libertad si prometes que en treinta años no morirá nadie.
— Eso es imposible —objetó la muerte—. ¿Acaso puedo vivir sin matar a nadie?
— En esos treinta años roe tocones, raigones y piedras.
— La muerte dio la callada por respuesta. El soldado se puso las botas y el abrigo y sentencio:
— Si no quieres, te llevaré al pantano.
La muerte se apresuró a decir, muy asustada:
— Sea. En treinta años no tocaré a nadie. Roeré tocones, raigones y piedras, pero suéltame.
— Cuídate muy bien de engañarme —le advirtió el soldado.
Llevó el soldado a la muerte al lindero de la aldea, abrió el zurrón y dijo:
— Escapa, antes de que lo piense mejor.
La muerte echo mano de su guadaña y puso pies en polvorosa en dirección al bosque. Una vez allí se apresuró a roer tocones, raigones y piedras. ¡Qué remedio le quedaba!
La gente vivía desde entonces sin penas, sin saber lo que era una enfermedad, y no se moría nadie.
En fin, así pasaron casi treinta años.
Los hijos del soldado crecieron y se casaron. La familia era muy numerosa. Había que ayudar a éste, aconsejar al otro, leerle la cartilla al de más allá y hacer de todos personas de provecho.
El soldado trabajaba lleno de gozo. En todo le acompañaba la suerte, y su vida toda marchaba como sobre ruedas.
Era el soldado muy diligente y ¿acaso podría pensar en la muerte?
Pero la parca no había olvidado el trato y se presentó al cabo de los treinta años.
El soldado no entro en discusiones y dijo:
— Yo estoy acostumbrado a la vida militar. Estoy hecho a presentarme con armas y pertrechos al toque de generala.
Si ha llegado la hora, trae el ataúd.
Trajo la muerte un ataúd, de encina con flejes de hierro. Levanto la tapa y mando:
— Tiéndete, soldado.
— ¿Es que no sabes cómo hay que hacer las cosas? —grito colérico el soldado—. ¿Acaso las ordenanzas prescriben que un viejo soldado proceda al buen tuntún? En el servicio, el jefe de sección ensena siempre a los soldados lo que hay que hacer, y luego da las ordenes. En esto hay que seguir la misma regla: muéstrame lo que debo hacer y, luego ya, me das la orden.
La muerte se tendió en el ataúd, diciendo:
—Mira, soldado, cómo hay que tenderse: estira las piernas y cruza las manos sobre el pecho.
El soldado, que solo esperaba aquello, tapo apresuradamente el ataúd y clavo los flejes.
— Quédate ahí —dijo a la muerte—, que yo bien me encuentro donde estoy.
Cargo el soldado el ataúd en un carro, lo llevó a la orilla del rio y lo echó al agua.
La corriente arrastró el ataúd y llevó la muerte al mar.
Muchos años pasó la muerte surcando las olas a gente vivía encantada y no se cansaba de ensalzar al soldado. El buen hombre no envejecía. Casó a sus nietos y nietas y ensenaba a vivir a sus bisnietos. De la mañana a la noche gobernaba su hacienda sin darse punto de reposo y sin conocer el cansancio.
Pero he aquí que estalló una tempestad terrible. Las olas estrellaron el ataúd contra las rocas. La muerte salió a la orilla, arrastrando a duras penas los pies, tambaleándose al embate del viento.
Descansó tendida en la orilla del mar y, con gran esfuerzo, llegó a la aldea en que el soldado vivía. Entró en el patio de la casa y quedó al acecho, esperando a que el hombre saliera.
El soldado se disponía a sembrar trigo. Tomo un saco vacío y se dirigió al granero para llenarlo de simiente. De pronto, la muerte salió a su encuentro y dijo, riendo a carcajadas:
—¡Lo que es esta vez, no te escaparás!
El soldado, viendo mal la partida, pensó: “¡Sea lo que sea! Si no logro escapar a la muerte, por lo menos le daré un buen susto a la desnarigada”.
Saco de entre pecho y camisa el saco vacío y grito:
—¿Echas de menos el zurrón? ¿Quieres ir a parar a las aguas corrompidas del pantano?
El miedo hizo que el saco le pareciera a la muerte el zurrón encantado. Huyó la parca espantada y se perdió de vista en menos que canta un gallo. Desde entonces, mata furtivamente.
Piensa la maldita: “Debo procurar que no me ponga la vista encima el soldado. Si me ve, iré a parar al pantano”.
Desde entonces vive el soldado feliz y contento, y dice la gente que se está aún riendo de la muerte.
Aleksandr Nikoláyevich Afanásiev. 11 de julio de 1826.- Moscú, 23 de octubre de 1871 Fue un destacado folclorista ruso de la época y el primero en editar volúmenes de cuentos de tradición eslava que se habían perdido a lo largo de los siglos.